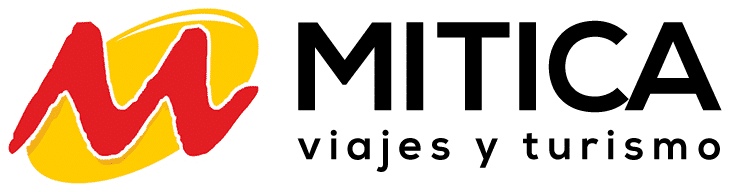¿Cómo es vivir en una favela? Dejar todo y empezar de nuevo
Por María Pía Paterno especial para Revista Latitud
Corría mi comienzo del 2018 en una oficina del Poder Judicial. Dentro mío sonaban algunos interrogantes despertados por sucesos del pasado. Había llegado a dónde todos querían que llegue, pero no a donde yo quería.
Dicen que si se desea algo con mucha fuerza, el universo acaba concediéndolo y así fue como me surgieron unas vacaciones de invierno en Río de Janeiro. Esas pocas semanas cambiaron mi vida por completo: la puerta de salida vino hacia mí, disfrazada de un grupo de personas que me dieron las palabras justas en el momento adecuado. Al parecer, y según ellos, vivir de otra forma era posible.
Al regresar de mi viaje decidí pedir una licencia anticipada en el trabajo y unos meses más tarde, cuando no me la negaron, renuncié.
Mi nuevo plan iba a ser vender comida en la calle y vivir en el lugar más barato posible, aunque todavía no lo sabía.
Así fue como me mudé a la Favela de Río de Janeiro, casi en el medio de Ipanema y Copacabana pero bastante detrás y cuesta arriba. La comunidad se llama PPG. Todavía recuerdo preguntándole al taxista que me llevó desde el aeropuerto porque no quería “subir”. También me recuerdo fuera del taxi, parada desde abajo mirando las escaleras larguísimas que se perdían por entre esas callecitas mínimas y laberínticas.

Vivir en comunidad en la comunidad
Antes de tomar la decisión de dejar mi vida en Argentina, no tenía muy en claro mi plan de acción y eso contemplaba no tener una mínima dimensión de a dónde estaba yendo a vivir.
Las comunidades en Río de Janeiro están organizadas como una ciudad, tienen sus propios gimnasios, panaderías, supermercados y su propia identidad.
Tienen también ese “lado b” que todos pensamos que conocemos hasta que lo tenemos en frente: pobreza estructural, desigualdad de género, hombres armados, tiroteos eventuales, o condiciones de vida marginales. Lo que nunca dejó de impactarme fue la vulnerabilidad social en la que se encuentran los niños y jóvenes, aunque actualmente existen muchas organizaciones que trabajan en el territorio para disminuir este impacto.
Aun residiendo allí, mi realidad era muy diferente y cada vez que subía a comprar pan me invadía esa sensación de que todavía tenía mucho.
También vivíamos en comunidad dentro de la comunidad, éramos siete personas en un departamento pequeño que no tenía ninguna de las comodidades que muchos creemos obvias hoy en día (agua caliente, por ejemplo) y mis pertenencias eran lo que había dentro de mi mochila de cuarenta litros. Nuestra casa y la casa de los vecinos, estaban separadas por una puerta, la intimidad no es algo característico en la zona. Generalmente a la salida de casa y en varias esquinas había una reunión de ratones gigantes que había que saltar o esquivar para caminar en paz.
«somos la suma de experiencias que elegimos vivir»
Si bien las condiciones no eran las mejores, vivir ahí no me generaba inseguridad. Existía una especie de código de los barrios y se respetaba mucho a quienes eran de la zona o trabajadores.
A diferencia de lo que muchos creen, nunca tuve miedo o estuve en una situación peligrosa o delictiva hacia mi persona.
Nunca me robaron, ni persiguieron en la calle o me susurraron cosas cuando pasaba. Así fue pasando el tiempo, Conocí cada vez más gente del lugar que me hizo sentirme cada vez más parte de ese espacio.
Iba a los bailes organizados de la comunidad, charlaba con los vecinos, ayudé en una organización educativa para niños e incluso, cuando dejé de vivir en esa favela me mudé a otra.
Me sentía extrañamente cómoda, cada día que pasaba tenía menos cosas pero era más rica, sobre todo en aprendizajes.

De abogada a vendedora de empanadas
Mis nuevos días laborales comenzaban levantándome a la mañana temprano. Subía (sí, siempre se puede subir más) para buscar la comida que iba a vender y después bajaba por una salida alternativa que me sacaba a una cuadra de los balnearios.
Caminaba de punta a punta la playa, a veces tres, cuatro, cinco veces hasta vender todo lo que tenía.
Al principio se sentía como un juego, era divertido y algo diferente, hasta que se volvió mi única forma de subsistencia.
Pasé por varias estaciones emocionales con este trabajo, días de frustración, cansada del esfuerzo físico, y otros en los que pensaba que era el mejor trabajo de mi vida. Finalmente, lo sigo pensando: rompí estructuras, me desafié a mi misma y la libertad para dentro de mi cabeza, como dice la canción, era lo que más apreciaba.
Siempre recuerdo que muchas personas me detenían y terminaban en la inevitable pregunta de ¿sos abogada y dejaste todo para hacer esto?. Algunos intentaban convencerme de que volviera a mi casa y otros, la gente más grande, me decían que estaba viviendo y que eso estaba bien. Yo siempre respondía que sí con una sonrisa, pero había mucho más detrás de esa respuesta.

Reflexión
“Hay que animarse, che” era lo que escuchaba siempre cuando terminaba de contar la historia, y puede que cerca de esa afirmación se escondiera una verdad.
No es que haya que animarse o forzarse a este tipo de experiencias, hay que animarse a hacer lo que nos lleve a dónde queremos estar.
Dar el paso de viajar sola, reconstruirme y empezar de nuevo me parecía impensado. Ese momento representó el comienzo de un camino de transformación en donde salí de mi zona de confort. Me puse en situaciones que me fortalecieron, me despojaron de todo la carga innecesaria. Crecí y descubrí cómo vivir con menos me hacía más simple y a su vez eso me hacía más feliz.
Me costó muchísimo saberme sola, me perdí y pierdo de vivir un día a día con las personas que amo pero gané una fuerza que arrasó con todo y me trajo hasta dónde estoy hoy. Y donde estoy hoy es un paso más cerca de a dónde quiero llegar mañana.
Creo que la clave está en eso: saber que somos la suma de experiencias que elegimos vivir las que nos llevarán a quienes queremos ser.