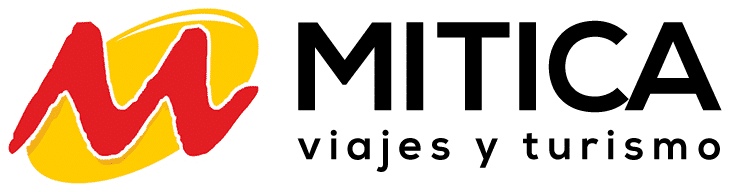El Chaltén
Por Ailén Dumont especial para revista Latitud
El avión despegó y mi hermana y yo comenzamos el viaje que tanto habíamos anhelado. Tomé su mano, intentando no pensar en las “pequeñas” turbulencias por las que atravesábamos cuando el piloto anunció nuestra llegada a El Calafate. Al bajar de la aeronave la lluvia azotaba la preciosa ciudad santacruceña. El frío helado se hacía sentir y ambas nos miramos, algo asustadas pero extremadamente emocionadas. Tomamos las valijas y nos dirigimos a los colectivos que nos llevarían al pueblito que sería nuestro hogar durante un mes, El Chaltén.
Al llegar a nuestro destino las nubes aún salpicaban sus gotas pero el ambiente había cambiado, había cierta calidez hogareña en aquel lugar. Las montañas cubrían los alrededores como si de enormes paredes se tratara, y el protagonista era sin dudas el cerro Fitz Roy.
Un guardaparque nos dió la bienvenida y nos indicó cuál sería nuestro alojamiento. Seríamos voluntarias del Parque Nacional los Glaciares durante todo febrero. Dos entrerrianas a kilómetros de distancia de su casa que tenían la intención de vivir una experiencia diferente, y un lugar que tenía todo para cumplir sus expectativas.
El Chaltén es sin dudas una localidad mágica, donde abundan leyendas, donde el cielo se tiñe de bellos colores en las tardes y por las noches las estrellas alumbran cual linternas y permiten observar curiosos animales que deambulan en busca de comida. Quizás lo que más cautivó mi atención fue la diversidad de idiomas que abundaban en este pueblo ubicado dentro del parque nacional. Casi resultaba extraño oír a dos personas hablando español. Y si bien comprender el inglés no era requisito para participar del programa de voluntarios, ciertamente ayudaba.
En total éramos nueve personas conviviendo en la preciosa cabaña que nos habían asignado, seis argentinas, tres franceses. Y a pesar de que al principio costó, en poco tiempo logramos tener divertidas charlas. La práctica no cesaba nunca ni siquiera cuando nos despedíamos antes de dormir, ellos con un “buenas noches” y nosotras con un “bonne nuit”.
Las tareas del hogar eran divididas entre todos los presentes, además nos eran asignados diversos trabajos dentro del parque, entre ellos limpiar senderos, recibir turistas (que llegaban de recónditos rincones del mundo) y verificar que los visitantes se encontraban bien, para lo cual debíamos caminar de 6 a 8 horas por diferentes senderos. Pero también tuvimos la posibilidad de realizar actividades algo diferentes, como censar aves, participar de un mini-curso de bomberos donde debimos correr cuesta arriba con pesadas mangueras, e incluso construir senderos nuevos en las laderas de las montañas. El trabajo en equipo era imprescindible.
Aunque claro no todo eran quehaceres. La comida abundaba y los postres se habían convertido en algo de todos los días (pues entre los voluntarios tuvimos la dicha de conocer a una pastelera y a los franceses que luego de viajar durante meses en carpa aprovechaban al máximo el horno y nos deleitaban con sus preparaciones). Solíamos reunirnos en las noches, con la estufa encendida a contar historias, tocar la guitarra, jugar juegos de mesa, y por supuesto intercambiar aspectos culturales entre ambos países.
Los días libres siempre eran aprovechados y no podíamos perder la oportunidad de acampar en medio de las montañas. Por ello reunimos lo necesario y emprendimos nuestro paseo de 3 días a pie, con esas enormes mochilas que jamás había usado pero que estaba segura que serían pan comido. Que equivocada estaba.
El viento, la lluvia y el peso innecesario no ayudaron en lo absoluto. Cada paso implicaba gran esfuerzo, pero estábamos decididas, más por orgullo que otra cosa, a completar nuestro recorrido en los días pautados.
Cansadas nos sentamos a la orilla de una cristalina laguna, observamos el paisaje y degustamos cerezas que un vendedor ambulante nos había vendido en el pueblo. Era simplemente hermoso. Nos miramos y reímos, no teníamos idea de cómo habíamos logrado llegar hasta allí. Volvimos a colocarnos las mochilas y avanzamos. Caminamos y caminamos, pero nuestros pies ya no pesaban como antes y ahora disfrutábamos de la vista. Esos días resultaron maravillosos, avistamos muchos animales, descubrimos lugares escondidos y bebimos agua de deshielo que bajaba por medio de pequeños riachuelos desde la montaña hasta donde nos encontrábamos.
Me tomaría muchas páginas contar todo lo que vivimos durante ese mes, algunas historias quedarán solo entre aquellos que las vivieron. Fui feliz. Conocí amigos, lugares secretos, flora y fauna. Conocí culturas diferentes, estilos de vida, historias de vida. Aprendí cosas prácticas pero por sobre todo aprendí que a veces es necesario salir de la zona de confort, que a veces las cosas no resultan como uno las planea y deben ser resueltas de alguna manera, pero todo esto forma parte de la aventura.