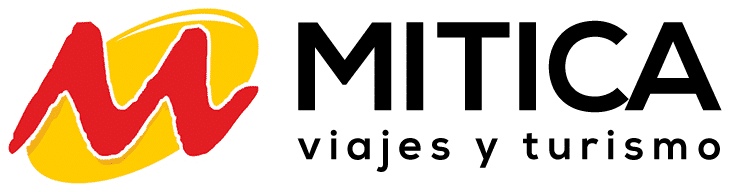Por Javier Rivas, especial para Revista Latitud
Nos vamos imaginariamente hasta el Lago Lácar en la provincia de Neuquén que se encuentra en un profundo valle. Su parte no inundada al este se denomina Vega de Maipú, donde se halla la ciudad costera de San Martín de los Andes.
Como la mayoría de los lagos patagónicos, es de origen glaciar. El nombre Lácar tiene varios significados posibles, ambos del mapudungun. Lacar significa «ciudad muerta», y la destrucción de esta antigua urbe sucedió de acuerdo a lo que relata la siguiente leyenda:
Vivía en esos lugares, ya hace muchísimo tiempo, una tribu cuyo cacique era de muy malos hábitos. No respetaba las tradiciones recibidas de sus mayores, era cruel y sanguinario, hacía matar o torturar al que le desobedeciese en lo más mínimo. Muchos indígenas de su tribu siguieron sus malos ejemplos y la violencia, las discordias y las malas costumbres se esparcieron por todo el pueblo.
Nguenechén, uno de los seres espirituales Ngen más importantes del pueblo mapuche, decidió borrar de la tierra tanta perversidad. Mandó a su propio hijo disfrazado de mendigo a pedir ayuda al cacique. Éste, en vez de darle lo que pedía, se enojó porque un extranjero anduviera mendigando en sus dominios, e inmediatamente ordenó que lo empalaran, es decir, que lo ensartaran en un palo afilado para matarlo.
Pero ante el asombro de sus verdugos, cuando iban a ejecutar la atroz sentencia, el hijo de Dios se convirtió en arroyo, y rápidamente se alejó a través de la ciudad. Estaban aún con la boca abierta ante ese milagro, cuando escucharon una fuerte voz que gritó desde lo alto: «Tus maldades serán tu propio castigo». En lugar de arrepentirse ante esos acontecimientos, el cacique se enfureció más aún, pero al llegar a su ruca encontró a su propio hijo muerto. Enteradas de todo esto los machis, los chamanes mapuche, convocaron a Nguillatún para pedir perdón a Nguenechén y que cesara la inundación, pues una copiosa lluvia se abatió sobre la ciudad desde la desaparición del mendigo e iba a inundar todo el valle.
El cacique, que no era creyente, no sólo se mofó de las ceremonias religiosas, sino que hizo matar a los purrufes (bailarines). También destruyó el rehue (altar), cortando las ramas de canelo – árbol sagrado que preside las ceremonias – y para demostrar más su insolencia, bajó la bandera blanca con la que se pedía que cesara la lluvia e izó una negra; que es para pedir que llueva.
Y así fue como el continuo diluvio hizo crecer el pequeño arroyuelo hasta convertirlo en un gran río y sus aguas arrasaron la ciudad, quedando las casas, animales y personas sepultadas bajo el lago que en ese lugar se formó. El insensato cacique fue condenado a navegar, montado en un tronco, sobre las aguas del lago por toda la eternidad. Aún hoy sigue tan despiadado como entonces y durante las tormentas que suelen producirse en el lago, destruye cuanto encuentra a su paso: peces, animales o personas. Por eso cuando las olas se encrespan y los vientos braman en sus costas, todos tienen miedo y se alejan.